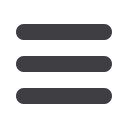
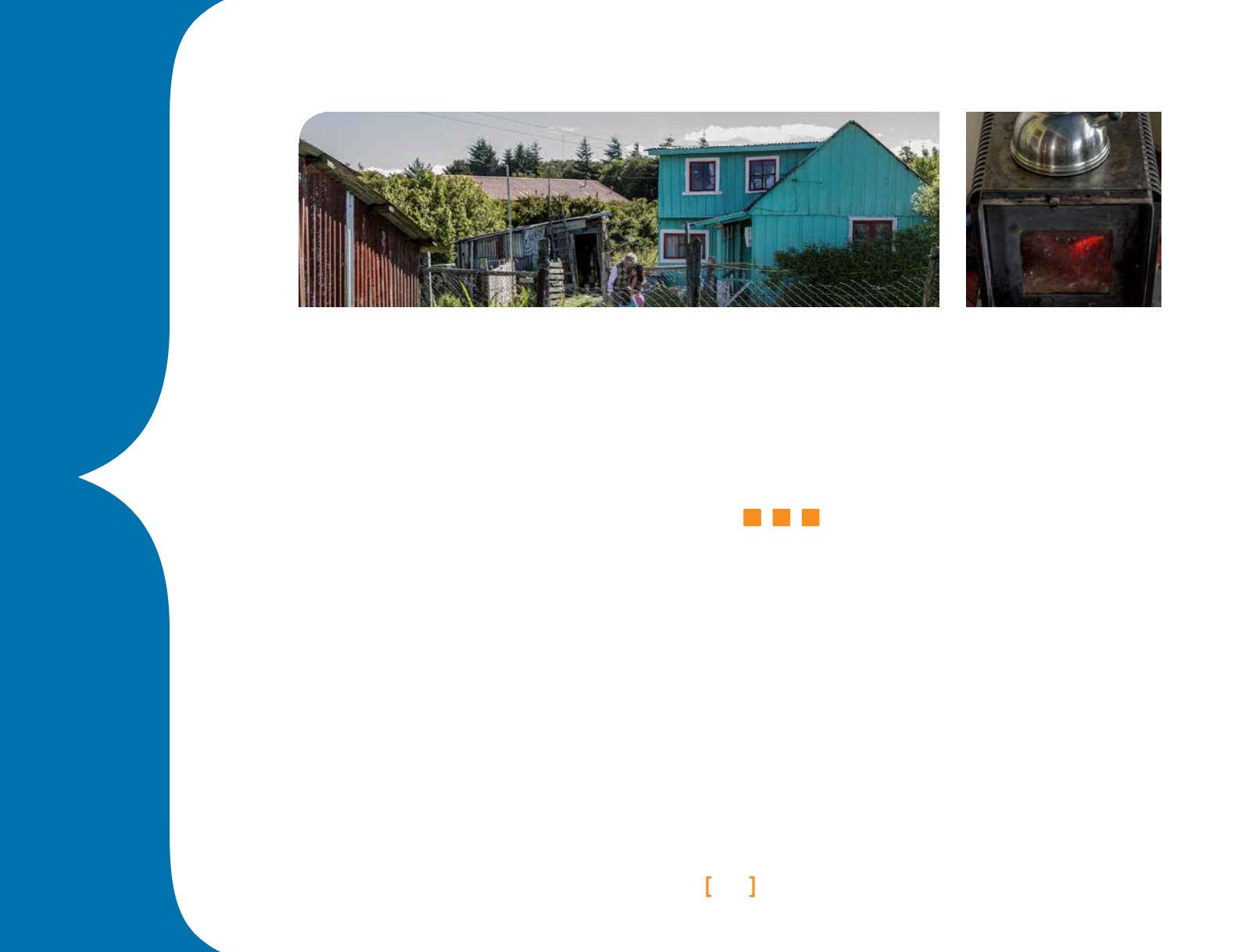
90
cuatro horas de navegación por los canales del archipiélago de Los
Chonos desde Puerto Chacabuco) con la frecuencia acostumbrada.
Ya no encandilaban los brillos de la bonanza vivida allá por los
’60 cuando las conserveras se habían instalado con fuerza para
extraer y exportar jaibas, erizos, centollas y tanto otro marisco a
todo el mundo y que habían hecho que la población de la caleta se
quintuplicara en cosa de meses, arribados desde las islas aledañas
atraídos por el esplendor. Pero el ritmo de esa pesca acabó muy
pronto con lo que el mar les podía entregar. Entonces, aparecieron
los candados, la decepción y la cesantía.
Rosalba Güenteo tenía 14 años cuando trabajaba en la conservera
Ancla desconchando mariscos. Había estudiado hasta cuarto
básico en la misma escuela en la que hoy y desde hace 37 años
trabaja su marido y la que tuvo que abandonar porque la plata
no alcanzaba para comprarle los útiles. Era la menor de nueve
hermanos. Tenía tres años cuando su madre, viuda, había dejado
la isla Maga buscando trabajo en la caleta. No se lo dieron, porque
estaba envejeciendo (Rosalba nació cuando ella tenía 51) y la vida
dura la estaba dejando sin fuerzas. No había de qué preocuparse,
mamá, le decía ella, porque con su trabajo podía mantener la casa.
Hasta que se quedó en la calle.
Cansado de tantas historias inconclusas, de tener que entretenerse
escuchando la radio a pilas por donde sólo se colaban las
conversaciones de los barcos de pasajeros que navegaban por los
canales, el padre Ronchi apareció un día por la caleta cargando su
propia cruz. Casi todo el pueblo lo acompañó esa mañana hasta el
cerro más alto donde, sudoroso y enojado, incrustó la antena con
fuerza. Nadie sabe cómo se la había conseguido y nadie se atrevió
a preguntarle. Sólo él alzó la voz para pedirles a unos parroquianos
que fueran hasta su casa y encendieran la tele. “¿Se ve?”, gritó desde
las alturas. “Sííí, padre”, le respondieron desde la tierra, “aunque
todos hablan como mexicanos”.

















