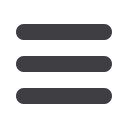

38
unos cuantos bidones de agua a medio llenar, arena, palas y lo que
sirviera para ayudar al carro bomba del pueblo que quién sabe si
estaba cargado.
Apenas entraron a la bahía, los hombres se tiraron al mar apurando
el paso. El fuego ya se había comido unamanzana completa y seguía
con hambre, amenazando con subir por las calles empinadas, por
donde el carro de los bomberos –cargado esa misma mañana
como prueba de que los dioses existen– habría tenido que hacer
mil maniobras para poder acomodarse.
Por fortuna, no hubo muertos, pero el incendio aprovechó las
tejuelas, las casas de madera, las bencinas y las pinturas guardadas
en cualquier parte, para arrasar con cuatro cuadras enteras.
Bernardita (o más bien Berna, porque acá en Puerto Aguirre todo
el mundo se conoce por el apodo) no se olvida de esa noche, como
tampoco con los años se ha olvidado de los otros incendios en
Fueel silenciodeesamadrugadael que trajo–nítidos,interminables–
los gritos desde el otro lado de la isla. También el humo. También el
fuego. El incendio en Puerto Aguirre se había desatado con esa furia
vengativa que castiga los descuidos y los convierte en la desgracia
que podría haberse evitado. En ese tiempo, Bernardita Barrientos
vivía en Caleta Andrade, en ese otro lado de la isla donde los gritos,
la humareda y las llamas se veían mezclándose en el cielo negro
del invierno, demasiado cerca, a pesar de los tres kilómetros que la
separaban de la tragedia.
Esa noche, Julio César Gallardo, su marido, estaba de turno en el
internado del colegio y recién se enteró del alboroto cuando su
mujer y varios vecinos le golpearon la puerta una, dos, mil veces,
¡despierta Checho, despierta, hay que sacar el bote, hay que ir a
Aguirre, hay que apagar ese incendio!
Con más gente de lo debido y con menos de lo querido, el bote
de Checho zarpó proa bien arriba hacia Puerto Aguirre, llevando
Bernardita Barrientos, dueña de una pensión en Puerto Aguirre,
región de Aysén

















