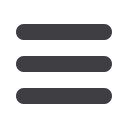
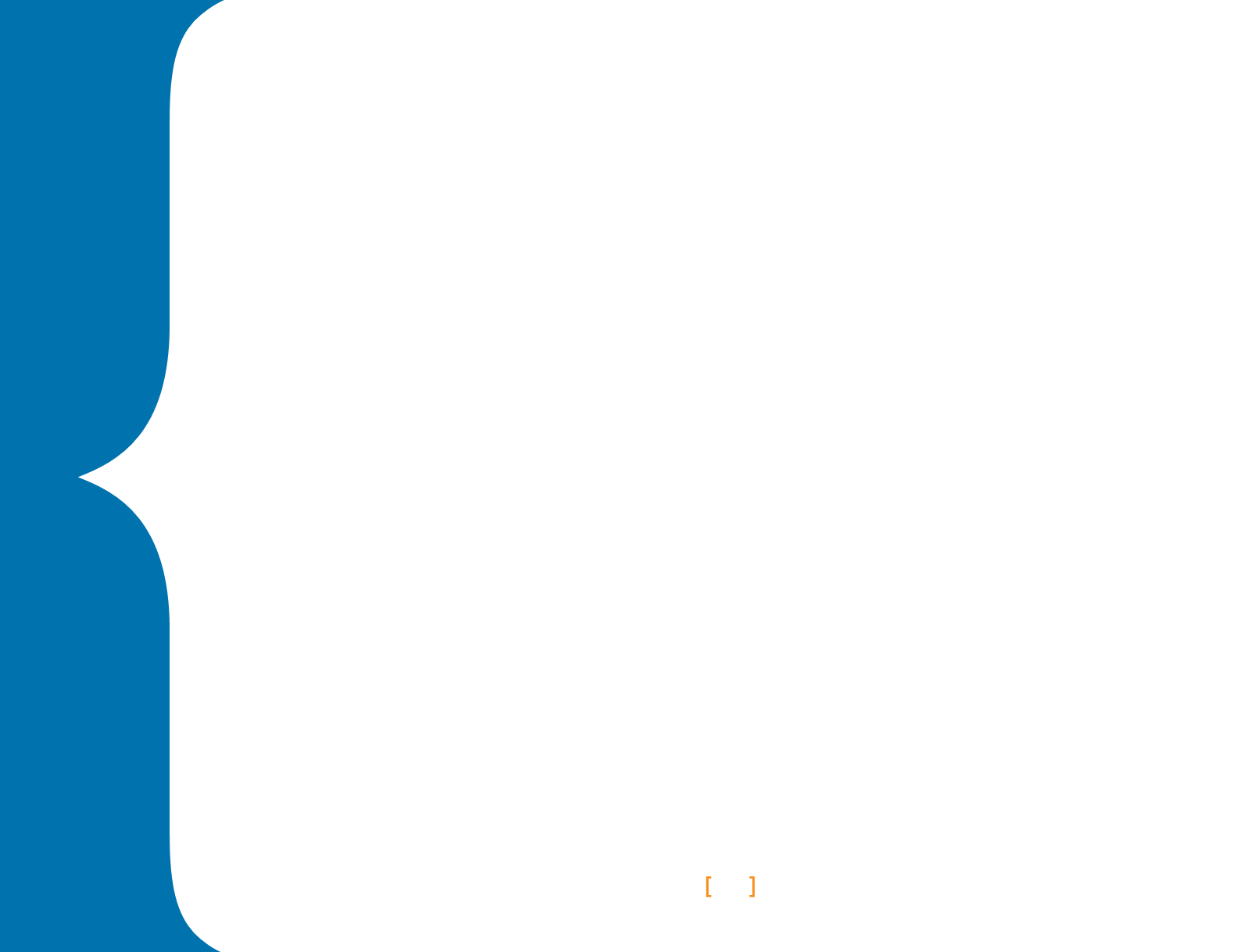
48
Desde la carretera, donde el bus lo había dejado lejos y de mala
gana, porque ahí no había paradero y para la otra mejor avise con
tiempo, oiga, el pueblo se le apareció como un pequeño descuido
del desierto, una mancha recta y verdosa asomada entre esos
cerros de arena amarillenta que en el norte siempre chocan contra
el cielo.
En la maleta, el profesor Hugo Cerda llevaba algo de ropa, otro
par de lentes, la foto de sus hijos y los papeles que había revisado
muchas veces antes de enfrentar su nueva tarea. Desde Arica, a
cincuenta kilómetros de donde lo había dejado el bus, le habían
encomendado hacerse cargo del cierre de la vieja escuela de Valle
de Chaca, que a la luz de esos papeles que llevaba en la maleta
agonizaba lenta y sin remedio.
Cerda había tomado el reto que otros profesores en Arica, más
listos o menos aventureros, habían desechado con evasivas
poderosas. La misión era instalarse un tiempo en este pueblo que
estaba acostumbrado a quedarse aislado por los derrumbes en
el camino, que no tenía luz y que pasaba sin matices entre el sol
abrasador del mediodía y la camanchaca fría que subía implacable
en el anochecer hacia el altiplano. A él, el panorama le pareció
divertido. Con hijos hechos y derechos haciendo su vida en Arica y
ya separado, lo peor que le podía pasar en ese 2003 era tener que
quedarse aquí más de la cuenta (“un par de semanas para resolver
el problema”, le habían dicho), rearmar la maleta y salir a hacer
dedo a la carretera hasta que un bus o un camionero se apiadara y
lo devolviera a la ciudad.
Pensaba en eso cuando ese lunes llegó caminando hasta la escuela.
La casa que lo recibió, pintada de blanco y negro, se descascaraba
mientras Lucho, el auxiliar, porfiaba con el candado de la puerta.
Los papeles que llevaba en la maleta ya le habían advertido que el
panorama sería desolador, pero Hugo Cerda no estaba preparado
para esto.
Hugo Cerda, director de la escuela Valle de Chaca,
región de Arica y Parinacota

















